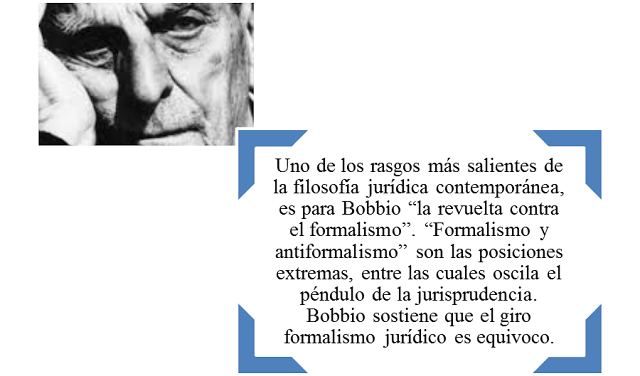Para este autor el bien
común, la justicia, la seguridad se revela como los fines supremos del derecho.
Estos fines no se encuentran sin embargo en una perfecta armonía, si no por el
contrario, en un antagonismo muy acentuado.
Se puede definir el
bien común confiriéndole un sentido específicamente social; es el bien de todos
o, por lo menos, del mayor numero de individuos posibles, el bien de la
mayoría, de la mesa, pero el bien común
puede también revestir un sentido orgánico: es el bien de una totalidad que
esta representada por un Estado o por una raza, y que es mas que el conjunto de
los individuos. El bien común consiste entonces en la realización de valores
impersonales que no responden ni solamente a los intereses de los individuos,
ni a los de una totalidad cualquiera, pero cuya importancia reside en ellos mismos.
La doctrina que permite
al individuo defenderse contra la mayoría, aun contra la totalidad, y no ceder
ante un interés, a un justificado en si,
es llamada liberalismo.
No es menos cierto que
un orden basado únicamente sobre la idea del
bien común y dejando a los individuos en la imposibilidad de defender
sus intereses contra el bien común, no
podría aspirar el nombre de derecho
Esta noción de justicia
ha sido determinada por Aristóteles de manera definitiva: justicia significa
igualdad, no tratamiento igual de todos los hombres y de todos los hechos, si
no aplicación de una medida igual.
A pesar de su carácter
proporcional, la justicia exige que en derecho los hombres y los hechos
agrupados según categorías mas o menos vastas, sean tratados sobre un pie de
igualdad, o , lo que quiere decir la misma cosa, que las normas que regulan
este tratamiento sean mas o menos generales.
Se ha sostenido, en fin,
que el bien común exige la justicia. La justicia se limita a exigir un castigo
muy severo para el que es más culpable, y
un castigo más indulgente para el que lo es menos.
La justicia establece
pues, únicamente, la relación entre una pena determinada e incorporada a un
sistema de penas dado, y un grado de culpabilidad determinado que emana de una
noción de culpabilidad dada.
En particular, la justicia no es conveniente en las
relaciones entre la comunidad y el individuo si se declara imposible un conflicto
entre el individuo si se declara imposible un conflicto entre el individuo y la
comunidad por la razón de que reconoce al bien común el predominio indiscutible
sobre cada interés particular.
La idea de la justicia
presupone la posibilidad de una tensión entre la comunidad y el individuo,
justamente por que ella se asigna la tarea de aliviarla.
Este carácter relativo
de la justicia no deja de influir sobre
la nación del derecho que ella rige: todo derecho es solución de conflictos.
El bien común, la
justicia y la seguridad, ejercen un
condominium sobre el derecho, no en una perfecta armonía, sino en una antinomia
viviente. La preminencia de uno u otro de estos valores frente a otros, no
puede ser determinada por una norma superior – tal norma no existe-- , sino
únicamente por la decisión responsable dela época. El Estado de policía
atribuía la preminencia al bien común, el derecho natural a la justicia, el
positivismo a la seguridad. El estado autoritario inaugura la nueva evolución haciendo pasar de nuevo
el bien común al primer pleno; pero la historia nos enseña que el contragolpe
dialectico no dejara de producirse, y que nuevas épocas, al lado del bien común
reconocerán a la justicia y a la seguridad un valor mas grande que el que les
atribuye el tiempo presente.